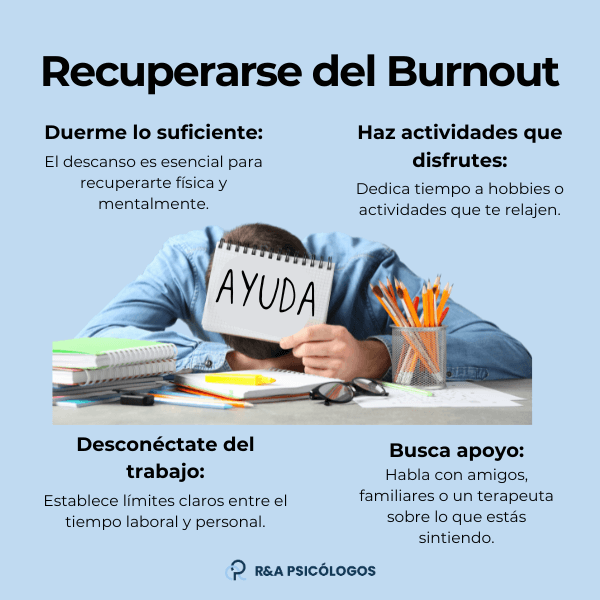El cansancio ya no se explica solo por largas jornadas o por esfuerzos físicos acumulados. En los últimos años, millones de personas describen una fatiga más profunda, persistente y difícil de nombrar: un agotamiento que no desaparece tras dormir, que no se alivia con un fin de semana libre y que acompaña incluso antes de empezar el día. Es un desgaste que se instala en la mente y en las emociones, y que se ha convertido en una de las principales señales de alarma del mundo laboral contemporáneo.
Ese fenómeno tiene nombre y se llama burnout.

La Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un síndrome asociado al estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado con éxito. El burnout no surge por falta de carácter, de disciplina o de vocación. Surge cuando las exigencias superan de forma sostenida la capacidad de adaptación de las personas, sin pausas reales, ni condiciones para recuperarse.
Los datos confirman que no se trata de casos aislados. Estudios recientes indican que más del 60% de los trabajadores reportan síntomas compatibles con el burnout: fatiga extrema, desmotivación, desconexión emocional, irritabilidad y una creciente sensación de vacío frente a tareas que antes tenían sentido. Muchos siguen cumpliendo, pero ya no se sienten presentes. Funcionan en automático.
Durante años, el discurso dominante exaltó la productividad constante. Trabajar más horas, responder mensajes a cualquier hora y estar siempre disponible pasó de ser una excepción a convertirse en norma. La tecnología, que prometía liberar tiempo, terminó extendiendo la jornada laboral de manera invisible. El trabajo dejó de tener fronteras claras y se infiltró en la vida personal. Descansar empezó a sentirse como un lujo o, peor aún, como una falta.

Mucho estrés, jornadas intensas y poco salario: la fórmula que alimenta el burnout
A este escenario se suma un factor estructural que intensifica el desgaste y suele quedar relegado en el debate: la baja remuneración y la escasez de beneficios laborales. Para una gran parte de los trabajadores, el nivel de estrés y la carga emocional no guardan relación con lo que reciben a cambio. Los salarios no alcanzan para compensar la falta de tiempo, ni para garantizar espacios de descanso real. La precariedad económica convierte el tiempo libre en un espacio de preocupación constante, no de recuperación.
Cuando el ingreso es insuficiente, gestionar el estrés se vuelve casi imposible. No hay margen para vacaciones, terapias, actividades recreativas o simplemente para desconectarse sin culpa. El cansancio se acumula porque no existe una recompensa tangible que equilibre el esfuerzo. Así, el burnout deja de ser solo una consecuencia del exceso de trabajo y se convierte en el resultado de una ecuación desequilibrada: mucho desgaste, poca retribución y escaso reconocimiento.
Este agotamiento no aparece de un día para otro. Se instala en silencio, normalizado por la rutina y por una cultura que premia la resistencia antes que el bienestar. Afecta a empleados, pero también a estudiantes, emprendedores y cuidadores, sectores donde la presión es constante y las redes de apoyo, limitadas. En muchos casos, pedir ayuda se percibe como una amenaza a la estabilidad laboral o como un signo de debilidad personal.
Hablar de burnout, sin embargo, no es una confesión de fracaso. Es una advertencia. Una señal de que algo no está funcionando en la forma en que se organiza el trabajo, se distribuye el tiempo y se valora el esfuerzo humano. Ningún sistema puede sostenerse indefinidamente al límite sin consecuencias. Ignorar el agotamiento colectivo no lo hace desaparecer; solo lo profundiza.
El burnout no es un problema individual que se resuelve con consejos de autoayuda. Es un fenómeno social que exige revisar salarios, beneficios, jornadas, expectativas y culturas laborales. Porque cuando el cansancio se vuelve norma, deja de ser una cuestión personal y se transforma en un síntoma de época. Y escuchar ese síntoma ya no es opcional: es una necesidad urgente.